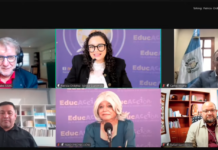“Solo porque Francesco te dejaría pasar”, me dijo el guardia que custodiaba una de las puertas del Vaticano. Había que llevar un saco y yo solo tenía una camiseta y una camisa por fuera. Por unos segundos pensé que no iba a poder entrar a la sala de prensa el día del funeral del papa.
El jueves 24 tomé un vuelo desde Valencia hasta Roma con un morral en el que tenía dos mudas de ropa, la computadora, un mini trípode y mi libro de Pérez Reverte. En el avión viajaba un grupo de chicos alegres, cantarines, que iba a presentarse el musical de Carlo Acutis, el santo milenial que iban a canonizar este domingo. También iban para las actividades del jubileo de los adolescentes, pero ambas actividades se suspendieron por la muerte del papa. Y en el vuelo también iba un obispo y otros religiosos con cara de tristeza.
Aterrizamos en Fiumicino a las 6:00 de la tarde; tres horas después me planté en una de las puertas gigantes de la Plaza de San Pedro. El objetivo improrrogable era agradecerle a Jorge Mario en persona, sin intermediarios ni pantallas. Pasito a pasito, avanzamos hasta los detectores de metales y a las 10:00 de la noche, puse los pies en la plaza. Desde ahí comenzó un peregrinar lento. Encendieron los focos y decenas de pájaros alzaron vuelo desesperados; fue lo más parecido a una parábola literaria que se combinaba con el murmullo de los rezos.
En la cola se hablaba bajito. Era como si todos hubiésemos hecho un pacto de respeto. Algunos decían Ave María, otros Padre Nuestro. En todos los idiomas y acentos se oía Francis, Francesco, Francisco… era una aclamación unánime, creo que fue la señal inequívoca de quién era el hombre al que íbamos a ver. Metro a metro, nos acercamos a la nave central: ahí, cuatro oficiales custodiaban el féretro. A los lados, de rodillas, un grupo religiosas y sacerdotes contemplaban el infinito.
Por unos segundos, pensé en el 13 de marzo de 2013 y las carreras que dimos en la radio para escuchar el “habemus papam”, tan icónico como añejo. Ese día, nos enteramos en el estudio de Radio Fe y Alegría que un jesuita sería papa, que no era de Europa, que era latino, argentino, de los nuestros.
Un oficial de seguridad me sacó de abstracción para pedirme que no tomara fotos ni hiciera videos. Puede que lo olvidemos por momentos, pero estábamos en un velorio, en la capilla ardiente como las que arman las familias de cualquier pueblo para rezar y despedirse de su abuelo.
Ya habían pasado más de dos horas desde que llegué a la “Via di porta Angelica”, que está a uno de los costados del recinto santo. Con el morral a cuestas, seguí observado la majestuosidad de basílica de San Pedro, los cuadros, el arte, las esculturas, las estatuas, el brillante de los adornos, los siglos y siglos de historia resumido en una historia simple: el lugar donde la iglesia se constituyó y fortificó para dominar a la naciente sociedad occidental a través de múltiples formas, no pocas veces crueles.
Sin embargo, ante mis ojos se reveló una urna de madera, sin joyas ni brillantes, una simple caja de madera un poco inclinada. En ella reposaba, también, un hombre vestido con su ropa de diario y sus zapatos gastados por el caminar constante en barrios, pueblos y caseríos, por andar de aquí para allá en lo que él llamó la periferia. Ahí estaba Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, con un rosario en la mano -creo que era negro-. La imagen la tengo en un flash de dos o tres segundos.
Esa imagen contrasta con la iglesia, con lo abrumador que resulta un lugar tan grande y con tantos objetos, colores y formas. Se me ocurrió decirle “gracias, Francisco. Gracias”.
Tal y como él pedía, recé por él: “Dios te Salve María, llena eres de Gracia, el Señor es contigo…” Quiero pensar que logré hacer la oración de forma correcta, que no es producto de mi imaginación, así habría honrado su memoria, su respeto y fidelidad con la mamá de Jesús.
Seguí caminando por la nave y volví a darle gracias por lo que hizo en mí, por mostrarme que la Iglesia no es una causa perdida en corrupción, pederastia y egos retratados. Gracias, Francisco, porque me acercaste desde la coherencia, la compasión y la misericordia. En estos años comulgué con la idea de poner los problemas comunes de la humanidad por encima de lo dogmas y los intereses particulares.
Durante un instante, mientras los guardias nos apuraban el paso, me imaginé al papa en Amazonas, en mi ciudad, en Puerto Ayacucho, en medio del tobogán de la selva, con el agua hasta el cuello, dándose un baño y comprobando, una vez más, que el Laudato Sí no es una cartilla de consignas políticas sino el fiel reflejo de salvar la casa común, la creación.
En la inminente salida, volví la cara para verlo, para decirle, una vez más: gracias, por el ejemplo, por quejarte y exigir que nos reveláramos ante la injusticia, el extractivismo y la pervertida cultura del bienestar.
La fila en la plaza era igual o más larga que al principio. Me dediqué unos metros a ver los rostros de esta gente que no conozco, con los que difícilmente volveré a coincidir algún día. Me acordé de unas líneas de la novela que cargaba en mi morral: “La isla de la mujer dormida”, de Arturo Pérez-Reverte, que dice: “alzó el rostro para contemplar la bóveda…” como lo estaba haciendo yo con la cúpula de la Iglesia “como si estuvieran solos en la última noche del mundo”.
Atrás quedó Francisco y su cuerpo inerte, pero en esa plaza, estoy seguro, volaba su espíritu lleno de alegría y repartiendo carcajadas. Por eso saqué el trípode, el celular y grabé la primera crónica de la cobertura que estaba empezando en Roma.
Todo comenzó por el final, porque lo más importante ya estaba hecho: dar las gracias. Sí, porque fuimos a despedirnos de Francisco.
Este artículo forma parte de un conjunto de relatos que narran los días de la muerte del papa Francisco en la ciudad del Vaticano.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales deTelegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.